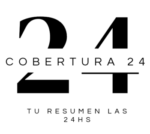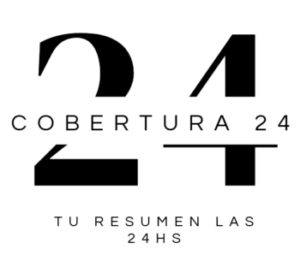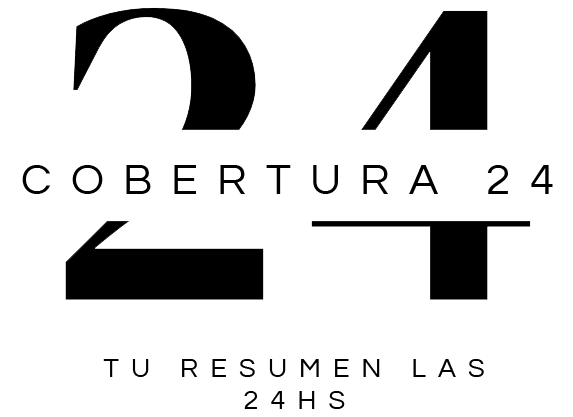Los derechos de exportación, comúnmente conocidos como retenciones, han sido una herramienta recurrente en la política fiscal argentina desde principios del siglo XX, con especial protagonismo a partir de 2002, cuando fueron reintroducidos como medida “transitoria” tras la crisis económica. Lejos de ser temporales, se convirtieron en una de las principales fuentes de financiamiento del gasto público nacional. Su funcionamiento más extendido ha sido bajo la modalidad ad-valorem, que aplica un porcentaje sobre el valor monetario de las ventas al exterior. Los argumentos que históricamente han respaldado su implementación son variados: generar recursos fiscales, capturar rentas extraordinarias en contextos de devaluación, estabilizar precios internos, incentivar la industrialización y proteger sectores productivos incipientes. Sin embargo, también provocan efectos micro y macroeconómicos significativos, como la reducción de exportaciones, el aumento del consumo interno, la caída de la producción y posibles distorsiones en la equidad distributiva.
En los últimos 20 años, la recaudación por retenciones ha oscilado de manera marcada, influida por precios internacionales, tipo de cambio, políticas de alícuotas y factores climáticos. Alcanzó su pico en 2008, con una presión tributaria efectiva del 3,17% del PBI, lo que representó el 16,3% de los ingresos tributarios nacionales y el 18,2% del gasto primario. En contraste, tocó un mínimo histórico en 2018, con apenas 0,43% del PBI, tras la baja de alícuotas, caída de precios y una fuerte sequía. En 2021, impulsada por precios internacionales récord y aumentos de alícuotas, volvió a crecer hasta el 2,1% del PBI. No obstante, hacia fines de 2023, la combinación de otra sequía y la baja de precios volvió a reducir su peso al 0,4% del PBI. Hoy, la presión tributaria de las retenciones se ubica en 0,95% del PBI, una de las más bajas de la serie, con una participación del 6,8% en los ingresos tributarios y del 7% en el gasto primario del Gobierno nacional.
La reducción de estos derechos, anunciada recientemente por el Ejecutivo —con especial foco en el complejo sojero—, implica un costo fiscal directo por la pérdida de recaudación, pero también puede generar efectos compensatorios. Entre los impactos indirectos figuran una mayor base imponible para el impuesto a las Ganancias, el incremento de la renta disponible para los productores —que podría traducirse en más consumo e inversión— y, si la producción responde positivamente al nuevo incentivo de precios, un aumento de las exportaciones que eleve nuevamente la recaudación del propio tributo. Según estimaciones previas, en un escenario de oferta con elasticidad unitaria podría recuperarse hasta un 80% de lo inicialmente perdido. Para 2025, el costo fiscal máximo proyectado rondaría el 0,10% del PBI, mientras que en 2026, con decisiones de siembra y condiciones climáticas aún por definir, podría trepar al 0,2% del PBI, con margen para una recuperación parcial si mejora la producción. En este marco, el Gobierno sostiene que la baja de retenciones se enmarca en una estrategia más amplia de alivio tributario, que ya incluyó el impuesto PAIS, con la expectativa de que el ensanchamiento de la base imponible y el crecimiento de la actividad compensen parte de la merma inicial en la recaudación.